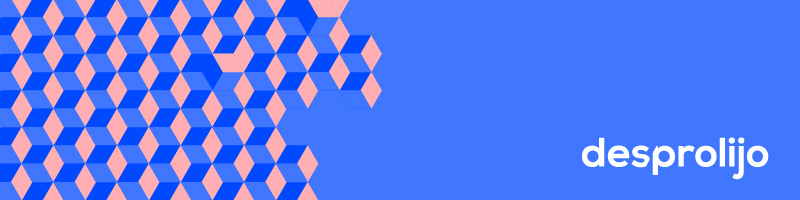Terminé mi visionado anual de The Wire. Miro la serie (está en HBO) algo así como una vez por año desde 2017. Una de las cosas que más me gusta —además de la paciencia con la que construyen historias y personajes— es que casi no tiene música incidental. Apenas un tema al final de cada temporada mientras el montaje muestra en qué quedaron los protagonistas en vistas al futuro. Pero por lo general todo lo que suena es parte de la diégesis. Cuando se escucha a Jay-Z es porque lo escuchan los gangsters en sus autos, cuando suena The Pogues es porque lo cantan los policías borrachos y orgullosos en el bar. Hasta Omar Little, una suerte de llanero solitario, el Robin Hood de una urbe destruida, silba su propio leitmotiv. Vive su propio Western –en una ciudad del Este– sin un Ennio Morricone que le componga. La relación con la música que tienen los protagonistas es un minisistema de pertenencia y distanciamiento. McNultty (personaje principal) ve que sus hijos escuchan Dead Meadow y les pregunta: “¿Qué tienen de malo los Ramones?” Un periodista blanco del Baltimore Sun le consulta a su compañero negro de redacción por una noticia judicial, le dice que no se siente lo suficientemente negro para entenderla. El editor, que sí es lo suficientemente negro, le dice: "Empezá escuchando un par de discos de James Brown y después vemos". Para descubrir y exterminar a unos transas neoyorquinos, dos matones (Chris Partlow y Snoop) le preguntan a cada uno que ven en la esquina si escucharon el último tema de un rapero que solo es conocido en Baltimore. Si la respuesta es negativa, le meten un tiro en la cabeza sin mediar repregunta.
Por lo demás, la mayor parte del tiempo lo que se escucha en The Wire es ruido de ambiente. Gritos, viento, ladridos y cosas que viven y mueren en el asfalto. Es como si uno pudiera habitar no solo la ciudad sino el aire de violencia trágica que se respira en cada rincón.
***
No me gusta la música en lugares públicos. No se trata de si me gusta la música que pasan, directamente no me gusta que haya. Dejé de ir al café que queda cerca de casa por eso. Intenté llevando auriculares pero era lo mismo. La música no me deja concentrarme. Prefiero leer con ruido de gente, conversaciones, platos que se deslizan, cucharas que chocan contra tazas, motores de heladera. Fui a mi nuevo café cercano favorito. El ruido de la gente era fuerte y constante, rebotaba en las paredes y en la barra de mármol, un ruido blanco humano demasiado humano. No lo noté hasta pasados unos 20 minutos de lectura de Autorretrato de Jesse Ball —no es un libro que recomiende particularmente aunque tiene buenos momentos; me gustó más Cómo provocar un incendio y por qué, todavía me debo el que escribió sobre el silencio—. Subrayé la primera frase que leí cuando me percaté del ruido ambiente que me hacía bien: "Casi siempre actúo distinto inmediatamente después de cerrar una puerta. El alivio es inmenso”.
***
Entre los tres días de Lollapalooza y los cuatro de Quilmes Rock, tuve sobredosis de festivales. Uno camina y la música puede volverse música de fondo mientras va de un escenario a otro en el caso de Lollapalooza, y también mientras uno se pierde en alguna calle de Tecnóplis que quedó clausurada para el Quilmes Rock. Pero en ambos es imposible escaparle a la música. De hecho, ahí donde no llega la música de los escenarios, suena música desde algún parlante o stand de marcas que patrocinan. Al tratarse de un festival de rock argentino, en el Quilmes uno puede encontrarse una canción conocida y cantable casi en cualquier momento y escenario. Las canciones te encuentran casi como en una radio. Si estás leyendo este Newsletter seguro conocés algún tema de Las Pelotas, Calamaro, Serú Girán, Los Fabulosos Cadillacs, Los Piojos y hasta de La Portuaria, a quienes vi de casualidad en una suerte de anfiteatro que resultaba ideal para bandas de poca convocatoria. Llegamos para el final así que nos aseguramos de que escucharíamos alguna de las dos o tres realmente conocidas que tienen. La última fue "Selva" que tiene ese riff de acordeón ideal para sonar en Mega 98.3 Puro Rock Nacional. La anterior fue "El bar de la calle Rodney" (un bar que de verdad existe por atrás del cementerio de la Chacarita). El estribillo describe a Buenos Aires como: "Ciudad de brujas y de asfalto / Un puerto sin salida al mar".
En este regreso, el baterista de La Portuaria es Fernando Samalea, que tocó con Charly García, con Cerati y Calamaro, por ejemplo. Y que en los 80 compartió con Frenkel, líder de La Portuaria, una banda llamada Clap. Samalea es un baterista que conduce canciones, las deja ser, les marca el camino, jamás se interpone. Toca y cuando no toca abre los brazos, los levanta y quedan al costado de su cuerpo antes de caer a los platillos o el redoblante. Es como si las canciones fueran aire y Samalea se abriera de pecho para dejarlas pasar pero antes sentirlas un poquito en el lomo.
Cuando paso muchas horas escuchando música tan disímil, la pregunta obvia que me surge es: Cuánto de todo esto que suena es preferible al silencio. Lo que me pregunté también estos días fue ¿Qué cosas del silencio toma cada música en particular? ¿Qué le roban, qué aprenden de él?
-Esta semana sale el disco de Flores Babusci, se llama Burma y son 10 piezas para piano y violonchelo. Nada es urgente, la materialidad de las notas se extienden como si fueran la cola de un cometa. Burma comparte con el silencio su condición de presencia en retirada.
-Estoy escribiendo algo extenso sobre Iorio lo cual implica también escuchar a Iorio. En sus canciones y en entrevistas. Es un tour de force de frases ocurrentes, exabruptos abominables y belleza. Uno lo escucha y termina ebrio, sin poder recordar bien cómo era el mundo antes. Iorio comparte con el silencio la vocación de absoluto.
-Este martes toca Kurt Elling en el Teatro Coliseo. Lo entrevisté acá y me dijo que nos hemos olvidado que la Belleza es una necesidad para alcanzar la Felicidad. Elling es un barítono lleno de matices, pliegues y proyección. También es teólogo. La voz de Elling comparte con el silencio la posibilidad de una estructura metafísica.
***
Se murió el Papa Francisco. Hace unas semanas, como ejercicio en el taller de escritura de Leila Guerriero, tuvimos que escribir sobre él. Su vida me parecía inabarcable y en mi condición de no creyente y apurado no tenía tiempo para el reporteo que ameritaba, así que me centré en aquello que podía describir: su forma de hablar. Vi algunas entrevistas. Recorté acá lo que escribí sobre la voz del Papa:
-Su voz no tiene afectación alguna, es de una calidez sin estridencias, como si hubiera encontrado en esa expresión mesurada una manera de comunicar la tranquilidad de lo verdadero, la intensidad formal de una promesa que se escucha realizable.
-Las diferencias entre religiones son menos de contenido que de forma. El modo en el que cada líder religioso se dirige al pueblo, también. La responsabilidad que les cabe a todos ellos es similar. Y a ese poder suprahumano, Francisco le puso sordina. Su fraseo de curvas suavizadas, de salmo recitado para dos, fue un sonido divergente en un presente de ademanes, de sobreactuación, de imponer posturas como verdades solo por gritarlas más fuerte. Entre todo ese ruido, el Papa hablaba sobre el Bien con el encanto idealista de quien puede, y debe, empastar profundidad con alegría. Una voz sin sombra, sin drama incluso cuando servía de soporte al drama. Obligado a ilusionar sin mentir, su voz era la de un idealista a contrapelo, con el sonido y el volumen adecuados para que el optimismo se liberara de sus imprecisiones.
-En 2018, el Papa Francisco le aseguró a Emanuele, un niño de 10 años, que no importaba que su padre recién fallecido haya sido ateo, que se había ganado el Cielo por ser buena persona. "Esta es una iglesia de pecadores", repetía. Dicha por él, la promesa de paraíso para el ateo no suena a la jactancia de quien monopoliza juicios y misericordias, sonaba más bien como la filtración de un silencio boquiabierto, de un inconsciente más o menos deshonesto para una época que necesita aprender a mediar entre grises.
Si esto te gustó y querés apoyar lo que hago, podés invitarme lo que vale un café (o incluso menos).